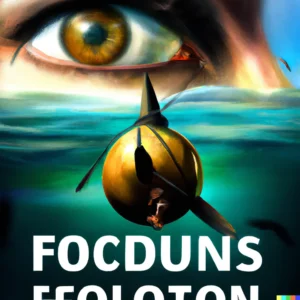Sobrevolando a Sana’ a, las ruinas de Bayt Baws se distinguen a lo lejos, como un fantasma despechado aferrándose a su amada.
Ir allí es fusionarse en las llanuras del pasado: las formidables estructuras construidas peñasco sobre peñasco, las antiguas inscripciones del lenguaje de Saba, y la significativa y reveladora presencia judía , hacen de este misterioso lugar no solo un tesoro arqueológico, sino un santuario donde aquellos que han olvidado la tolerancia pueden recordar mejores épocas.
Hoy en día, es imposible entrar a Yemen con una estampa judía en el pasaporte.
En la época gloriosa de Bayt Baws, los judíos y musulmanes vivían lado a lado (hasta el 1949, cuando todos los judíos iniciaron su diáspora a la tierra ‘prometida’), conviviendo pacíficamente de una manera fraternal y entrañable, siendo las últimas pruebas de este contundente pasado la mezquita y la sinagoga que conviven adyacentemente, que al igual que la relación entre los dos grupos, han sido desfiguradas por el tiempo.
Los últimos pobladores de Bayt Baws residieron allí hasta el principio de los años noventa.
Hoy en día solo queda una familia, que según ellos, han residido allí por cientos de generaciones. Mohammed es un orgulloso miembro de la última familia residiendo en Bayt Baws.
Su estrecha figura y energético temperamento adornan el paisaje ancestral, inyectándole al lugar la presencia necesaria para humanizar la mágica comarca. S
u carácter hospitalario inmediatamente se hace evidente cuando nos invita a tomar té en su hogar. “Por favor, pasen adelante”, cordialmente nos invita, abriendo las puertas de su antiquísima residencia, que sin duda guarda un millón de secretos.
Mientras lentamente me sumerjo en la oscuridad de aquel mítico hogar, me estremece la simplicidad y la llaneza que encubren sus paredes.
“Por favor, tomen asiento”, Mohammed nos indica, mientras su esposa nos deja una bandeja con varias tazas de té a la puerta de la pequeña habitación, tratando de ocultar su voz y su rostro.
“Nuestros hermanos los judíos vivían de aquel lado del poblado”, me aclara Mohammed, su mirada reflejando la nostalgia de tiempos pasados.
“Para que entiendas la relación que albergábamos en aquella época, es necesario que te haga una historia”.
Mientras se bebe un sorbo de té y se echa unas cuantas hojas de Qat a la boca, un sagrado silencio penetra la habitación. “Ali Ahmed era un hijo de este pueblo, y en 1973 se unió a los Egipcios para luchar contra los Israelitas.
Siempre estuvo muy consternado por la situación de nuestros hermanos Palestinos, que han sido oprimidos, pisoteados, y degradados por el pueblo Judío.
Una mañana de Octubre, Ali Ahmed partió hacia Egipto, que se preparaba para combatir a los Israelíes, listo para entregarse de lleno la causa Palestina.
Ya en plena batalla, su brigada avanzaba exitosamente y todo indicaba que la victoria estaba cerca.
De repente, para la sorpresa de los egipcios, un contraataque Israelí destruyo la mayor parte de su maquinaria beligerante, y muchos de sus compañeros fueron acribillados por el ejército Israelí.
Mientras Ali Ahmed yacía en la arena del caliente desierto de Sinaí, adolorido por una estilla de metal que había traspasado su pierna, fue apresado y llevado junto con decenas de soldados Egipcios a una base militar.
Allí, Ali Ahmed fue torturado y atormentado, mientras algunos de sus compañeros eran fusilados por no cooperar con la inteligencia Israelí.
Unos días después, un teniente Israelí se preparaba para cuestionar a Ali.
“Que haces aquí?, le preguntó autoritariamente, mientras tomaba un cilindro de metal para facilitar el interrogatorio.
“Soy de Bayt Baws, Yemen, y vine a defender a mis hermanos Palestinos”, murmuró Ali, ya entregado a su abatido destino.
“¡¿De donde?!”. “¡Imposible!”, exclama el teniente, su mano soltando el cilindro de metal. “Y de qué familia eres?” pregunta el teniente. “Soy un Hashemi”, responde Ali, un poco sorprendido por la reacción del teniente. “Pues si eres casi mi hermano”, responde el teniente, afligido por la situación. “Mi familia salió de Bayt Baws hace mas de 20 años, pero mis recuerdos más preciados son de aquel lugar, al que añoro profundamente”, responde el teniente, para la grata sorpresa de Ali. “Te vas ya, antes que te pase algo!”. Aquella tarde, el teniente se llevó al adolorido soldado a su casa, y se aseguro que su pierna fuera tratada por unos médicos amigos suyos.
Un mes después, en los que el teniente y Ali fundaron una fuerte amistad, el teniente le consiguió Ali un billete para retornar a su pueblo.
Mientras Ali se despedía de aquella tierra, en la que dejaba su sangre y a su compadre atrás, su alma yacía en completa confusión. Nunca se imaginó lo que el destino le tenía reservado, y al volver a su pueblo, jamás volvió a salir de allí. “Ali murió hace unos años”, nos concluía Mohammed, claramente exponiendo que esta era su historia favorita.
Mientras me despedía de nuestro anfitrión, y descendía las estrepitosas escaleras de su residencia, una emanación de esperanza surgía de aquel lugar, que sin duda alberga el máximo paradigma del divino espíritu humano: es posible convivir pacíficamente con toda la gama de diversidad humana, si solo estuviéramos más atentos a los dictados de nuestros corazones. En el medio oriente, la esperanza persiste, la esperanza perdura.