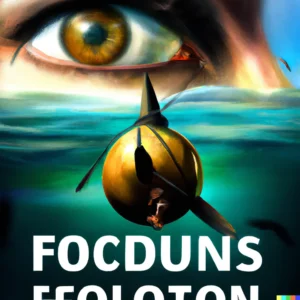La mujer Yemenita es un ser camaleónico y misterioso, que hace todo lo posible para imposibilitar el contacto visual del género opuesto. Utiliza un largo traje negro llamado ‘abaya’, y un velo facial del mismo color llamado ‘niqab’, ambos usados para preservar su anonimato. Cuando trato de cuestionar el porqué de esta tradición, que solo se practica en una minoría de países árabes, la respuesta viene infundida de explicaciones honoríficas y religiosas, que generalmente se quedan cortas en su total justificación. Detrás de todas estas explicaciones, existe una importante razón la cual es raramente mencionada: el mercado de esposas. Para casarse, el hombre yemenita necesita buscar entre mil y cinco mil dólares, lo cual constituye una pequeña fortuna para un país que se encuentra entre los veinte más pobres del mundo. Debido a esto, los padres yemenitas tienen un enorme incentivo para mantener a sus hijas bajo el anonimato que ofrecen estas prendas de vestir, ya que pueden cobrar un precio estándar que no sea influenciado por la apariencia física de la mujer en cuestión. Otra importante razón es la virginidad. Una mujer que la haya perdido antes del matrimonio tiene muy pocos chances de conseguir un esposo, y aquellas que consiguen casarse, tienen que hacerlo por un precio significativamente menor. Según la mentalidad de los pobladores, estas piezas de vestir disminuyen las oportunidades de cometer estas ‘deplorables’ acciones que no solo afectan la economía del hogar, sino el nombre y la reputación de toda la familia. Debido a la dificultad que tienen los hombres solteros para entablar cualquier tipo de contacto con sus paisanas, la mayoría de los Yemenitas sueñan con casarse. Ahmed Hussein no es ninguna excepción. Este largurucho de expresión dura, que no es capaz de esconder su carácter jocoso, lleva años ahorrando para finalmente casarse con Salwa, la mujer que habrá de ser su esposa. En este país fabulesco, donde las mujeres son prácticamente invisibles, Salwa representará su más preciado tesoro. “Alan, llevo años soñando con llegar a mi casa y ser recibido por una suave y dulce mujer, la cual pueda llenar mis días de pasión y ternura. No te imaginas lo que he esperado este día. Espero verte allí!”, me comenta Ahmed, ofreciéndome una invitación para asistir al evento más importante de su vida. Sin duda estaré allí.
El Gran Día La sutil cadencia de una flauta derrite el silencio atávico con su serpentina melodía. El día es jueves; las montañas aledañas a Sana’a han empezado el festejo. Nos acercamos lentamente; las rocas del camino y las centurias de individuos que tapizan las calles disminuyen nuestra prisa. Hay un océano de hombres vestidos de blanco, cinturón dorado en cintura, y Jambiyah* en frente. Una niña se pasea risueña entre los mortales, cargando una cantina que esparce el dulce olor a incienso que suavemente se apodera de la atmosfera, metamorfoseándose en el abismo de virilidad que clama el momento. Mientras agitadamente me sumerjo en la algarabía, el ritmo de un tambor se apodera de las almas, recordándonos súbitamente la esencia de la ocasión: luego de 27 años de espera, Ahmed Hussein caerá por primera vez en los brazos de su diosa. La fresca brisa de la sierra se siente a piel desnuda, mezclándose animosamente con el evento más sagrado de esta tierra: la unión de un hombre y una mujer. La flauta sigue hipnotizándonos y el tambor elevándonos. A su son, quince voluntades tribalmente danzan al son del compás, dibujando garabatos en el aire con sus Jambiyahs en mano, que vigorosamente despliegan su belleza letal. De repente, un sigilo inesperado aturde a los presentes. A la distancia, se observa el automóvil que carga al dichoso rápidamente aproximándose. La afonía lentamente va incrementándose, y explota como una erupción cuando este sale del vehículo. Un turbante negro cubierto de rosas rojas cubre su cabeza. En su hombro descansa un sable dorado, fálicamente simbolizando su hombría. Sus serias facciones son incapaces de ocultar la emoción infantil que lleva dentro. Luego de ser embestido por decenas de cámaras que capturan el momento, se escucha una voz anunciando el banquete. Una enorme puerta de metal se abre y todos los invitados salen disparados a llenar sus estómagos. Las largas pailas de arroz con chivo, ensalada, fatha, y otros platos locales adornan los largos y estrechos manteles que se encuentran en todos los pasillos y habitaciones de la casa. Los presentes se sientan en cuclillas a meterle mano a todo lo que se encuentra en frente. En quince minutos ya todo se ha consumido, y los invitados ya se han dispersado. Solo quedo yo, que me he tomado mi tiempo, y un yemenita que ha decidido no dejarme atrás. Al salir, la fiesta esta inflamada de pasión. Los bailarines ya no son hombres, parecen espejismos que han brotado del centro de la tierra, cargando con ellos el implacable espíritu tribal que como relámpago transmiten la fuerza de esta rebelde nación. Las mujeres, que se encuentran encerradas en las casas contiguas, vocalizan sonidos semejantes a los de alguna tribu amazónica. La procesión ha comenzado, los bailarines adelante y el novio atrás. Todos van bailando y avanzando por las estrechas calles rumbo al destino final: una carpa repleta de Qat. Al llegar, la música termina y los bailarines recuperan su estado normal. Delicadamente cada quien toma la porción adecuada, y se sientan en un enorme circulo a masticar su hoja preferida. Las próximas cinco horas se consumirán allí, mientras todos rumean la mágica hoja, poniéndole final a la especial ocasión. Esta noche Ahmed Hussein reconfirmará su hombría. Cuando le pregunten “¿estás casado?”, orgullosamente podrá confirmar que sí, que ya conoce el más misterioso ser que ambula en su tierra: la mujer yemenita.