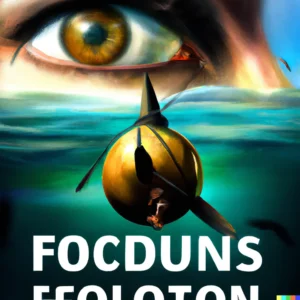Nos había caído la noche en uno de los lugares más especiales de toda la tierra.
El estrellado firmamento comulgaba íntimamente con la densa niebla mientras nuestras bestias metálicas aullaban su voraz ronrón entre la oscuridad.
La luz tenue de las estrellas acariciaba nuestro campo visual mientras tratábamos de subir la inclinada montaña que conducía a Dharamsala.
El peligro acechaba por doquier.
Entre el fango y las penumbras andábamos como ciegos suicidas, que tambaleaban en la gélida noche por entre los escondrijos de los Himalayas.
Nuestro destino era el hogar del Dalai Lama, una comunidad de budistas, hindúes, tibetanos, Israelitas y hippies que conviven pacíficamente en uno de los nevados picos de la cordillera más imponente del planeta.
Luego de unas decenas de kilómetros recorridos mas por fe que por certeza, avistamos el pequeño poblado por entre los coníferos que disimulaban la riesgosa gravedad.
En altura, nos separaban más de dos mil pies del nivel del mar, y el hervor humano que nos había asediado hasta ese entonces comenzaba a desvanecerse en los vestigios del pasado.
Íbamos muertos de frío, pero con el alma inquieta al saber que estábamos cerca del hogar del Premio Nobel de la Paz, del inspirador de movimientos revolucionarios en favor de la liberación del Tíbet, y sobre todo, de uno de los propulsores más activos de la convivencia armoniosa, de la búsqueda de la felicidad, y de la compasión a nivel mundial.
Hacían ya 52 años desde que el Dalai había salido escondido una fría noche de abril de su ciudad natal, Lhasa, llevando consigo el destino de su pueblo en mano.
En 1960, había recorrido esta misma carretera en busca de un nuevo refugio para él y el centro de la religión budista Mahayana.
En aquel entonces, más de ochenta mil refugiados Tibetanos lo acompañaban, fruto de un éxodo atisbado por el mundo, y forzado por el gigante que en esa época ya venía despertando. Desde que el ejército chino comenzó su proceso de invasión al Tíbet en el 1950, miles de tibetanos han emigrado a la India huyéndole a la crueldad y al aplastamiento cultural que han venido soportando desde aquel entonces.
A diferencia de nosotros, que llegamos a Dharamsala ensillados en dos motocicletas Bajaj Pulser 150cc, la gran mayoría de Tibetanos que emigran a la India llegan impulsados por sus dos piernas, arriesgándolo todo en los peligrosos cruces que separan al Tíbet del subcontinente, y habiendo sobrellevado el peligro de los despiadados guardias fronterizos que en cientos de ocasiones les han disparado hasta luego de haber cruzado al otro lado.
Aunque llegamos al pequeño pueblo hecho trizas, la energía del ambiente nos había infundido una cierta exaltación que se agudizó luego de ver decenas de restaurantes sirviendo todo tipo de exquisiteces.
Luego de decidirnos por comida Tibetana, abanderada por sus famosos momos (un tipo de dumpling), thentuk (una sopa a base de fideos), y el baglep (pan tibetano), procedimos a llenar nuestros despejados estómagos con la estampa clásica de aquella mítica región.
Mientras comíamos, nos dimos cuenta que sin saberlo habíamos entrado a una de las colmenas más populares entre los turistas Israelitas que abundan en la zona.
Luego de terminar el servicio militar obligatorio, un gran porcentaje de jóvenes Israelitas deciden irse a recobrar el sentido de la vida en los Himalayas hindúes, abastecidos de una de las variantes más fuertes de marihuana que existen en la tierra.
Más por estupidez que por cansancio, William y yo iniciamos un crítico debate sobre las dinámicas entre Israel y Palestina, y continuamos con un análisis profundo de la juventud Israelita, que luego de pasarse entre dos y tres años aprendiendo a cómo eliminar sus enemigos de la manera más eficientemente posible, le es necesario internarse en una región pacifica rodeados de narcóticos para poder enfrentar la dura realidad de la que son parte.
Antes de terminar nuestro debate, y habiendo llegado a la conclusión que en aquel restaurante todos eran Israelitas a excepción de nosotros, un corpulento y reacio ejemplar recién salido de las fuerzas especiales se nos paró al frente y nos voceó “!No estoy disfrutando de su necio discurso!”.
En aquel momento, William Ramos, que no estaba en son de dejarse pisotear aquella noche, dejó desatar la furia vegana que se había ido calcinando con el cansancio del día, y se paró frente al insulso con cara de gravedad. Al ver la agresividad en su rostro, el ex-militar decidió dejar las cosas así y regresar a su mesa calmado.
En aquel momento comprendí por primera vez que el español no es una lengua discreta frente a una muchedumbre extranjera, y que tener seis pies y tres pulgadas de altura siempre es una ventaja frente a cualquier oponente.
Aquella noche la despedimos profundamente anestesiados en los brazos de Morfeo, y la mañana siguiente, antes de que el sol saliera de su cuna, nos levantamos con las campanas y los cantos de un grupo de niños monjes. Sus tiernas voces se mezclaban con la pureza del alba mientras íbamos despertando a la exuberante belleza del pequeño poblado, que se coronaba majestuosamente sobre el valle de Kangra, uno de los lugares más verdes y lluviosos de toda la India.
Al salir del pequeño hostal, nos dirigimos inmediatamente hacia el templo de Thekchen Chöling, el centro más importante del Budismo Mahayana, y actual refugio del Dalai Lama.
Mientras nos adentramos en los confines de la legendaria morada, un grupo de monjes preparaban pacientemente un mandala hecho de arena, representando en sus confines el origen del macrocosmos.
A nuestro lado, grupos de personas que andaban visitando el templo hacían girar los cilindros que anidaban el mantra más popular del Budismo, el “OM MANI PADME HUM”, utilizado para catapultar hacia la iluminación a todos los seres que todavía no han logrado alcanzar el nirvana (véase todos los que leen este escrito, incluyendo a su escritor).
Aquella mañana, mientras nos despedíamos de aquel majestuoso templo, un diminuto monje de algunos 80 años limpiaba los pies callosos de un joven que había llegado caminando desde muy lejos al monasterio, cumpliendo con una peregrinación que había consagrado.
En aquel momento, la profunda paz que sentí emanar de los ojos de aquel anciano, con su inmaculada mirada compasiva, encapsularon el significado de aquella travesía, que terminaba iluminada, como aquel pueblo coronado sobre el pináculo de los Himalayas.