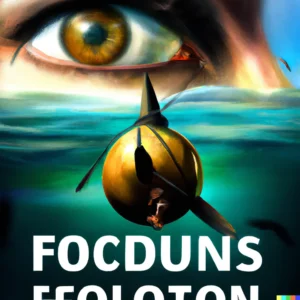“Te dejo aquí, en el mismísimo borde de la civilización, en la línea que divide lo seguro de lo inescrutable. Ya la Unión Europea no se hará responsable de ti. Te repito de nuevo, abandona la idea de visitar Ucrania”, decía Aleksander, un plomero polaco de treinta años que me había recogido en Rzeszów, su pueblo natal, y me había llevado hasta la frontera.
“Una de mis profesoras favoritas era Ucraniana, y siempre he querido visitar su país” le dije, tratando de mantener la compostura luego de haber estado escuchando su cantaleta durante todo el camino.
“En Ucrania no podrás andar en ‘bola’. La gente no te montaría en su vehículo sin tratar de cobrarte. Acuérdate que es uno de los países más pobres de Europa”, me dijo, mientras nos despedíamos, y aunque había logrado en parte atemorizarme con su diatriba fatalista, no estaba dispuesto a que aquella vocecita engullida en temor cambiara mi rumbo.
Me bajé del vehículo y me dirigí por entre el embrollo hasta la frontera. La línea de carros era larga y tendida, con muchos de ellos esperando de dos a tres horas para poder pasar.
“¿Puedo cruzar a pie?”, le pregunté a un guardia polaco que en aquel momento dirigía el trafico. “Si tus papeles están en orden no habría problema”, dijo sin mirarme, concentrado en el mar de vehículos que agolpaban el filtro entre la Europa unida y aquel vasto territorio que una vez perteneció a la Unión Soviética.
Me dirigí nervioso hasta la caseta, donde dejé claro que quería cruzar caminando.
“Es la manera más rápida”, me dijo un oficial en su inglés rudimentario.
Sin más que explicar, me estamparon el pasaporte con el sello de salida, y me dirigí por tierra de nadie hacia el lado Ucraniano, donde una bandera azul y amarilla ondeaba su bravura por entre la multitud que se aglomeraba desesperada por cruzar.
Al llegar a las casetas, le enseñé mi pasaporte a los oficiales que se quedaron fijamente mirándome el rostro, como preguntándose por qué rayos había decidido llegar a su país a pie.
Luego de estamparme el pasaporte y chequear brevemente mi mochila, un rubio fortachón exclamó con una voz ronca y profunda “¡Laskavo Proschmo!” (¡Bienvenidos!), y con su mano señalo hacia el este en señal de que estaba oficialmente bienvenido a su indomable tierra.
La Otra Europa
Salgo de la zona fronteriza y me encuentro con otra Europa.
La Europa del alfabeto latín ahora era reemplazada con la Europa del alfabeto cirílico.
La Europa estructurada y predecible ahora se convertía en una Europa portentosa, caótica, capaz de sorprender a los viajeros más experimentados.
Aquel territorio por el que había andado sin inquietudes, ahora se convertía en un territorio difícil de leer, donde casi nadie hablaba inglés, y donde conseguir unas simples direcciones se había convertido en una odisea gutural plagada de muecas que concluían en la nada.
Y cuando aquella vocecita embalsamada de terror que había poblado mi camino hacia aquella tierra apache comenzó hacer eco en la cacofonía de mis pensamientos, algo mas fuerte me decía, “avanza, que tu coraje será recompensado”.
Y como siempre, aquel instinto volvería a reivindicarse en la mítica tierra que me esperaba sedienta, que junto a los seres humanos más humanos que llegué a conocer en mi travesía, harían de aquel viaje una experiencia para ser recordada por el resto de mis días.
Lvov, Sanya, y el Festival de Sheshory
Me tomó más de cuatro horas encontrar a un vehículo dispuesto a llevarme a Lvov, una de las ciudades más emblemáticas de Ucrania.
Cuando comencé a pensar que no había esperanza, un camión cargado de frutas me indicó que podía acompañarlo.
Setenta kilómetros después, la ciudad de Lvov me esperaba sumergida en su apacible melancolía, un antiguo recordatorio de la Europa que sobrevivió a los Nazis y la segunda guerra mundial.
Con sus calles revestidas de adoquines, su carácter reciamente nacionalista, y sus pomposos edificios barrocos fusionados con la languidez de sus estructuras soviéticas, Lvov se alzaba como una pequeña gema inexplorada escondida detrás de la niebla cultural que dejó atrás la desaparecida USSR.
Un grupo de niños mendigaban en la plaza principal, acentuando las necesidades materiales que todavía poblaban estos países que una vez fueron parte de aquella confederación que moldeó una era.
Ese mismo día conocí a Sanya, un rockero de pelo largo que junto a un grupo de jóvenes disfrutaba de un concierto en el “Rynok Square”, la plaza principal de Lvov. Al verme la pinta de mochilero, y sentirse genuinamente curioso de todo extranjero que pisara su tierra, Sanya me convenció de que nos fuéramos esa misma tarde a los Montes Cárpatos, donde un festival de música folklórica se estaría llevando a cabo en el legendario pueblo de Sheshory.
Una hora más tarde, nos encontrábamos rumbo al festival en un viejo tren cargado de obreros que en aquel momento salían de sus trabajos.
La Horilka, la bebida alcohólica más popular del país, abundaba en cada uno de los pasajeros mientras le cantaban y le lloraban sus penas a la insoportable levedad del atardecer.
La región de Hutsul, un compendio de poblados revestidos de la más pura tradición Ucraniana, donde el arte y la música conviven íntimamente con el carácter de sus coloridos pobladores, nos esperaba a oscuras, repleta de jóvenes que habían asistido a presenciar uno de los despliegues de música folklórica más importante de toda Europa del Este.
La mañana siguiente, mientras dormíamos a la intemperie y cubiertos de rocío nos levantábamos azorados, el sonido de las gaitas y los acordeones le dieron inicio a los cuatro días más intensos de toda la travesía.
Cientos de personas tomadas de las manos bailaban en círculos mientras flores de todos los colores coronaban sus cabezas y los ritmos gitanos penetraban la vacuidad de aquel valle imbuido de gozo.
Parecía una escena tomada de Woodstock 1969, pero en vez de Rock and Roll, ritmos oriundos de Serbia, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Ucrania dominaban la escena.
De repente, todos los presentes éramos como hermanos olvidados que se habían reunido una vez más a rendirle tributo a nuestra frágil humanidad, y aquella Ucrania de la cual tanto me habían advertido se había convertido en el lugar más hermoso de toda la tierra.
Y en aquel instante, deseé con todo mí ser que Aleksander estuviera allí, fusionándose con aquella nación que me abría sus puertas espléndidamente, y que pudiera despertar aunque sea por aquel memorable día a la grandeza de sus vecinos Ucranianos.