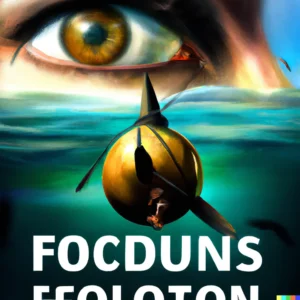Cuando pensamos en diseño, lo hacemos conceptualizando un acto unidireccional que fluye desde el diseñador, hacia el objeto diseñado.
Pensamos en la mano que trazó las líneas cuyos bordes se convirtieron en un hermoso edificio donde hoy trabajan cuatrocientas personas.
Pensamos en el artista gráfico sumido en las complejidades de Photoshop, que concibió una serie de imágenes que ahora iluminan la cuenta de Instagram de una empresa que produce tenis deportivos.
Pensamos en el diseñador de muebles capaz de crear una silla digna de admiración.
Lo que generalmente no percibimos es el hecho de que, después de diseñado, al objeto se le otorga el poder de diseñar a sus usuarios.
La relación deja de ser unidireccional, y se convierte en una conversación entre el objeto y sus consumidores.
El edificio ahora es capaz de transmitir esa vibra simétrica y moderna a los cuatrocientos empleados que allí pasan sus días, quienes, a su vez, se aseguran de que el edificio esté bien cuidado.
Las imágenes diseñadas para Instagram ahora se comunican directamente con las miles de miradas que la comentan y comparten, capitalizando su influencia en el proceso.
La silla, a pesar de que acaricia los ojos de quienes la miran, incomoda a todo aquel que descansa sobre ella, pero debido a su exótica silueta, permanece en el centro de la sala de reuniones.
Los objetos diseñados terminan diseñando la forma en que nos sentimos, y es entonces cuando llegamos a la realización que, el diseño final nunca fue ni el edificio, ni las imágenes, ni la silla. El diseño final siempre fuimos nosotros.