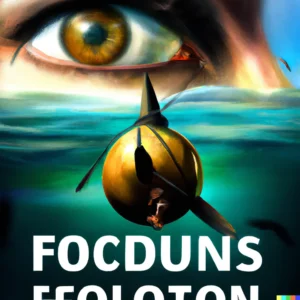Preludio de una Carrera Anunciada
Hay distancias por las que vale la pena sufrir, recorridos que templan el cuerpo, trayectos que ponen en duda la voluntad del alma, kilómetros que yacen a oscuras, esperando a ser recorridos por algún atrevido que intente romper las barreras de sus propias limitaciones.
Y es allí donde empieza esta historia, en la necesidad que tenemos de reinventarnos en el mar del arrojo, de la fuerza, de la conquista interna, para alzarnos merecidamente en el inmortal pico del coraje para gritarle al universo que nada nos puede vencer, mientras corremos hacia un horizonte que se nos escapa en cada zancada.
Y una tarde de marzo, mi hora llegó: Sin mucho pensarlo, me inscribí en el primer maratón que correría en toda mi vida.
A las 4:45 de la mañana sonó el despertador. Abrí los ojos y una descarga de adrenalina reverberó por todo mi cuerpo, como preparando el territorio para la más intensa proeza física de toda mi vida.
Me preparé lo mejor que pude: me puse protectores en las tetillas; me engrasé todos los lugares donde el roce pudiera convertir mi carrera en una tortura (véase entre las nalgas, entre las piernas, en los sobacos, y entre los dedos); me puse las medias especiales para corredores de fondo de las que recién me había enterado; me puse los tenis y el reloj que marcaría mi distancia y velocidad; y finalmente, me desayuné con la barra de energía que había guardado para aquella madrugada.
Cuando salí a esperar al grupo de corredores con los que había planeado llegar al evento, me di cuenta que ya todos me esperaban a mí. Conducimos por entre la cálida noche de Punta Cana, y llegamos emocionados al primer maratón oficialmente reconocido de la Republica Dominicana, donde corredores de todas partes del mundo vendrían a tratar de clasificar para el Maratón de Boston, uno de los cinco más importantes a nivel mundial.
Estábamos listos. Listos para la gran batalla.
Centenares de corredores ya estaban calentando, estirando sus músculos bajo las luces de los faroles.
Algunos sonreían mientras hablaban afanosamente con los demás.
Otros lucían más serios, como si aquella pista de asfalto que se desprendía hacia la oscuridad no era motivo de chistes. Un enorme reloj digital llevaba una cuenta regresiva, donde cada segundo se iba disolviendo en la vacuidad de cada corredor, allí donde se terminan las apariencias y el reto yace frío, inmóvil, con las garras alzadas, listas para embestir a su presa como una enorme planta carnívora.
Me tomé la primera de varias gelatinas cargadas de carbohidratos y me coloqué junto a los demás, preparado para empujar mi cuerpo hacia los límites de su aguante. Justo cuando el reloj marcó cero, el grupo de corredores elites, o mejor dicho aquellos con la intención de llegar primeros a la meta, salieron disparados deslizándose por la superficie del asfalto como vehículos de alta potencia, dejando atrás solo el polvillo esparciéndose en rededor.
Más atrás, salimos el resto de los mortales, aquellos que habíamos llegado allí para vencernos a nosotros mismos. Aunque en aquel momento no tenía idea del embrollo en que me había metido, no pasaría mucho tiempo antes de que el sudor, las lágrimas, y la sangre me recordaran para siempre la magnitud de aquellos eternos kilómetros, y me enseñaran que para llegar a la meta, no bastaría estropear a mi cuerpo en el intento. Solo una voluntad de hierro podría lograrlo.
La Batalla
Al iniciar la carrera, el sol todavía se escondía detrás del horizonte, aunque los primeros rayos que anunciaban el amanecer no tardaron en hacer su acto de aparición, rebanando la negrura que había sido violentada por la caterva de corredores.
Los primeros kilómetros se fueron quedando atrás rápidamente, prometiendo una carrera libre de contrariedades.
La estrategia principal era correr a un ritmo de siete minutos por kilómetros, y mantenerme así hasta llegar a la meta. En aquel ritmo me sentía cómodo, capaz de correr hasta el fin del mundo. A medida que los kilómetros se fueron desechando en cada zancada, la conglomeración de corredores se fue disipando, y la soledad se fue instalando como uno de los obstáculos a vencer.
En mi caso, uno de mis grandes amigos, Wellington Gómez, decidió recorrer todo el trayecto a mi lado en bicicleta, dándome el apoyo necesario para llegar a la meta sano y salvo. A medida que fueron pasando las horas, y las distancias ya comenzaban a ser de dobles dígitos, el imperdonable sol resucitó de su largo sueño y se instaló como un dragón iracundo sediento por soplarle fuego a todos los que nos arriesgábamos a completar el maratón.
En el kilómetro 21, la verdadera batalla comenzó.
Allí completamos el primer circuito, y dejamos atrás al 90 por ciento de los corredores que se habían inscrito para el medio maratón y la carrera de 10 kilómetros. Cuando me tocó volver a pasar por las calles, avenidas, y senderos, que a las seis de la mañana estaban apacibles, sumergidos en la delicada tibieza de la noche, aquellos caminos se habían convertido en ollas de presión, en hornos infernales que dejaban escapar solo el escurridizo vapor que se desprendía a cantaros desde el brutal asfalto.
Ahora cada paso dolía, cada gota de sudor salía a presión por cada poro de mi cuerpo, y las dudas de poder terminarlo comenzaban a acecharme por entre la debilidad de mi carne.
Al llegar al kilometro 32, sentí de golpe la afamada pared, aquel invisible muro que chocaba contra mí como un hoyo negro por donde se disipaba toda mi vitalidad, dejando atrás solamente la cachaza en movimiento de un ser humano incapaz de escuchar las súplicas de su propio cuerpo.
Allí comenzaron las nauseas, los intensos dolores musculares, el desagradable sentimiento de que mi pie se había hinchado como una vejiga, y que corría sobre dos bolas de carne deformes que solventaban los caprichos de un maniático.
Al llegar al kilómetro 40, me encontré al último mohicano de aquella carrera, que me brindó las últimas palabras de aliento necesario para completar lo que ya me parecía un calvario. Al doblar la última curva, no podía creer lo que aparecía frente a mis ojos.
Era la meta.
La dulce, anhelada meta.
Allí donde me esperarían mi mujer y mi hijo y sus dulces abrazos consolarían mi dolor, y me harían sentir como el más grande campeón de todos los tiempos. Y así mismo terminó aquella inolvidable carrera que quedará para siempre atesorada en mi memoria.
Rodeado de mi familia que me aplaudía sin cesar, y sintiéndome como el atleta más poderoso de toda la tierra.
¡Que viva el deporte!
¡Que viva el amor!